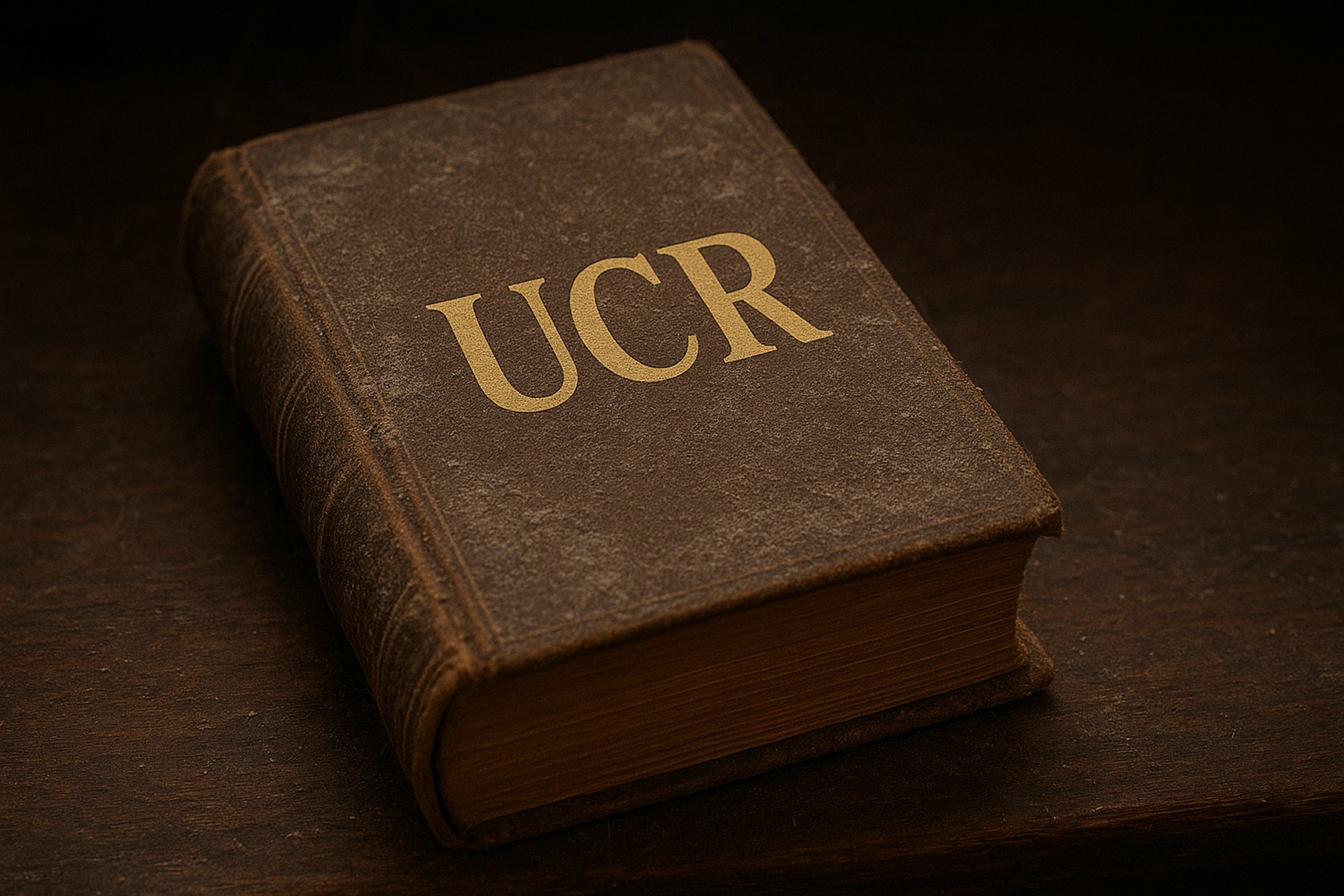
Un clásico en caída
¿Quedan balas en los fusiles de los revolucionarios de Alem o seguir insistiendo con el radicalismo es de cabezas de termo?
OPINIÓN
Nicolás Godoy
11/10/20259 min read
Escuchando Reporte Minoritario el otro día, la reflexión del Doctor Porrini respecto a los clásicos en el arte, me invitó a pensar algo similar, pero en otro plano, uno mucho más profano, como lo es la política. Pero ¿Qué es un clásico? Parafraseando al profesor, podemos decir que el clásico es insoslayable, que no se puede dejar de lado. Que copiarlos es un error, y olvidarlos es un error aún más grave. Son los alimentos que a lo largo de la historia permiten que volvamos a pensar algo. Hay ciertos temas que parecen convertir a ciertas obras en esos elementos insoslayables. Volvemos a ellos siempre. Y cita ejemplos como las obras de Homero, Virgilio y Borges.
Entonces, partiendo de esta premisa sobre los clásicos ¿podemos pensar que en la política hay algo que -al menos- se le parezca? Yo creo que sí, porque en la disputa de cómo se organiza una comunidad hay “temas” -por decirlo de alguna manera- que se mantienen, que continúan. La libertad, la igualdad, lo popular, la democracia, la revolución, etc. Por lo tanto, pienso que al modo de una obra que se vuelve un clásico porque encarna cierto tema (la inmortalidad en El Inmortal de Borges por ej), una expresión política puede representar alguna causa.
A un clásico lo define el tiempo, si trasciende o no, y aunque puede ser masivo o no -un best seller no es un clásico aunque sea el más leído en determinado momento-, sus influencias son duraderas, y notorias solo para el que tiene el ojo para verlas.
Es así que en la Argentina -con una perspectiva maniquea prácticamente- desde el siglo XIX se acostumbra que existan dos tradiciones que se disputan un lugar en la polis. Ya sean Unitarios y Federales, Autonomistas y Nacionalistas, Conservadores y Radicales, Peronistas y Radicales, la política y la antipolítica, son expresiones que ejercieron sus influencias en la dinámica política del país y que siempre vuelven a la conversación, se los revisa y se realizan relecturas.
En este caso, desde la mayor subjetividad posible movilizada por el sentir, planteo que el radicalismo sigue siendo un clásico, aunque en franca caída. A nivel nacional, no ha vuelto a tener la magnitud después del 2001, pero a nivel subnacional ha tenido caminos diversos. Hay provincias donde gobierna, otras donde es la principal oposición y en algunas está en modo supervivencia.
Desde una perspectiva histórica, el radicalismo desde su surgimiento a comienzos del siglo XIX, posee una larga trayectoria con subidas y bajadas. Incluso, pocos años después de su fundación al morir Leandro Alem, virtualmente se había disgregado hasta su regreso a punta de cañón en 1905 encabezado por Hipolito Yrigoyen. El politólogo Andrés Malamud plantea que los liderazgos en el radicalismo estaban atados a lo biológico, que solo cuando moría el líder se lo podía reemplazar. Y así, Yrigoyen sucedió a Alem, Alvear a Yrigoyen, Balbín a Alvear, Alfonsín a Balbín, y hasta acá llega la lista (la exclusión de De La Rúa podría parecer arbitraria, pero no. Porque aunque él fuera Presidente de la nación, el jefe de la UCR seguía siendo Alfonsín. Algo similar a la situación de Illia con Balbín).
Pero más allá de las personas que ejercieron la jefatura partidaria, cada una de ellas representó algo diferente, y fueron radicalismos que encarnaron los temas de su tiempo, a veces en el lugar de las mayorías y otra de las minorías. No obstante, si hay algo claro es que todas estas expresiones son parte de la misma tradición, pero que nunca se parecieron a sí mismas. Es así como llegamos a la actualidad, con un radicalismo que eligió o le tocó (o ambas) estar en el lugar del noperonismo durante el siglo XXI, donde tuvo diferentes experiencias.
En el 2007 tanto la alianza de la UCR (que llevaba de candidato a presidente a Lavagna) y la candidatura de Elisa Carrió (que armó su propio camino por fuera del Partido Radical) representaron casi el 40% de los votos en las elecciones donde ganaría Cristina Férnandez de Kirchner con el 45%. Ya en 2011 Cristina haría una elección histórica con el 54% de los votos, y la UCR* con un 11%. Este es un momento clave, ya que el radicalismo con la conducción de Ricardo Alfonsín** rompe con la alianza socialdemócrata que se estaba construyendo con el socialismo santafesino y el GEN de Stolbizer (otra escisión de la UCR), para realizar el primer acercamiento con el PRO, aliándose con Francisco de Narvaez en la provincia de Buenos Aires, quien de pasar de ganarle las legislativas a Néstor Kirchner en 2009, pasó a unos magros 15 puntos.
El próximo paso fue el 2015, el nacimiento de Cambiemos, y una revitalización a nivel subnacional del radicalismo, aumentando mucho el número de bancas legislativas en los diferentes niveles, y ganando intendencias y provincias. Esta experiencia -que resultó cómoda para la dirigencia radical por sus resultados- duró hasta el 2023, y se replicó en diferentes provincias con particularidades locales, permitiendo a la UCR gobernar Santa Fe y Chaco. En las elecciones de ese mismo año llevó dos candidatos a vicepresidentes que secundaron a otros del PRO. El fracaso de Juntos por el Cambio fue rotundo a nivel nacional, y el escenario político se reconfiguró.
Este 2025 la UCR estuvo más desarticulada que nunca, sin estrategia nacional, dispersa y con desempeños muy malos. Si bien, los gobernadores radicales al desdoblar sus elecciones lograron ganar en sus respectivas provincias, en las nacionales solo el correntino Gustavo Valdéz pudo triunfar. Con respecto a los gobernadores, hubo dos estrategias: el intento de Provincias Unidas y los que se aliaron con el gobierno nacional. En el resto de las provincias, estrategias muy diferentes, incluso yendo por separado (la mayor fragmentación se pudo ver en PBA y CABA).
Esta situación fue un duro golpe para los radicales (entre los cuales me incluyo, siendo orgullosamente candidato de la lista en Misio nes que sacó el 3%), para los que peinan canas y los más jóvenes, abriendo un contexto muy incierto.
El problema de buscar un futuro huyendo del pasado
Ahora bien, como miembro de la tradición radical y militante político comprometido con la actualidad, uno se pregunta ¿y esto cómo sigue? para responder -como buen historiador- hay que mirar el pasado. Precisamente, para eso fue el breve recorrido realizado en el apartado anterior.
Volviendo a la idea de los clásicos, estos -como en la música- permiten diferentes interpretaciones. La virtud del clásico reside en eso, y cuando se busca limitar su significado “a lo que buscó decir el autor”, se lo limita, se lo destruye. Es ahí cuando aparece la policía de la ortodoxia, como vigilantes de lo que significa el clásico, buscando imponer su visión. Por ejemplo: ¿qué importa lo que trataron de decir los Redondos en alguna de sus canciones? Lo que importa es lo que te hace sentir cuando estás introspectivo o el deseo de saltar y poguear. La virtud del clásico está, sobre todo, en hacernos sentir -aunque también pensar, claro está-. Entonces, cuando se busca encasillar un clásico, el mismo pierde toda su potencialidad, y se lo deforma como tal.
Después, se encuentran los que están contra “lo viejo”, y lo quieren desechar y crear cosas nuevas. Por los intentos que pude ver, fueron experiencias bastante egocéntricas que no generaron ningún arraigo, aunque -como un best seller o canción de moda- tuvieron su difusión. Desconfío de quienes afirman “hay que dejar de mirar el pasado”, “Alfonsín ya está, hay que construir algo nuevo”, entre otras. Sospecho por varios motivos: primero, porque asocian la tradición con lo viejo. Después, me pregunto ¿sobre la base de qué hay que construir algo nuevo, si dejamos atrás “lo viejo”? ¿hay respuestas que podamos encontrar mirando la tradición?
Para responder la primera pregunta, voy a graficarlo con un ejemplo sencillo: la Franja Morada. Ningún pibe se hace radical por Manes, Lousteau o el nombre que se les ocurra. Si recorres cualquier centro de estudiantes reformista, se ven cuadros o murales de los referentes históricos. Es más, se recuperaron figuras como la de Florentina Gómez Miranda, debido a las discusiones del presente y esto no significa que el discurso del militante estudiantil hable del pasado o de sí mismo, sino que la tradición es lo que impulsa una práctica que en la actualidad representa. ¿Por qué sucede esto? es sencillo, porque los símbolos despiertan pasión, inspiran, movilizan, demostrando que la tradición vive. Y si algo no se le cuestiona a la Franja, es que representa, que gana elecciones.
Con respecto a lo segundo, solo quiero mencionar el Discurso de Parque Norte de Alfonsín en 1985, que no solo ofrece una forma de ver el mundo, también traza un horizonte. En aquel año el entonces Presidente, esboza una visión integral respecto a cómo debe organizarse la sociedad, el rol del país en la escena geopolítica, como enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos y el peligro del neoliberalismo. Cuando uno lee este discurso se sorprende por la actualidad de su contenido, por la anticipación al mundo multipolar y -para sorpresa de algunos- una identificación no con Occidente, sino con el Sur Global. Este es un tema que merece un artículo aparte, pero no quería dejar de mencionar esta guía sustancial, que es tan poco retomada. He escuchado a muchos radicales hablar de la Ética de la Responsabilidad y de la Convicción de Weber, pero a ninguno sobre la Ética de la Solidaridad de Raúl, lo cual refleja el desconocimiento de los propios.
El problema de la herencia
El peligro de ser herederos de un clásico, es volverse copias de sí mismos -y como mencionamos anteriormente, es un error copiar un clásico-. Muchos, se volvieron conservadores y dejaron congelada y encerraron a la tradición, volviendola obsoleta. Otros, ni siquiera la leyeron, pero quieren construir algo nuevo en base a una identidad que ni siquiera conocen realmente. La pregunta que cabe hacerse es ¿esta tradición tiene aún la potencia de seguir reencarnando en los elementos esenciales de la polis o será otra obra la que pueda interpretar el símbolo en los nuevos tiempos? ¿Hay que seguir insistiendo o solo es nostalgia y terquedad de no querer soltar?
No somos los únicos en este dilema, el peronismo -con un amplio caudal de representación, pero en constante caída desde hace años- está en una situación similar peleandose por si escriben o no nuevas canciones. Pero de esta discusión, se encargaran los compañeros.
Volviendo a lo que nos concierne, creo que quedó claro la vitalidad de los clásicos, porque los símbolos que representan no desaparecen. A modo de comparación, en el programa que mencioné al principio, Porrini plantea que simbólicamente La Ilíada se puede ver en una novela actual como La Ley Primera (de Cristian Acevedo). De la antigua Grecia, al Gran Buenos Aires.
¿A qué quiero llegar con esto? Pienso que por la vitalidad de su tradición el radicalismo tiene todavía oportunidad para seguir representando y el desafío es interpretarla en este tiempo. Son muchos los desafíos que tiene un partido político, uno de los más importantes es construir una narrativa, una identidad representativa adecuada al contexto. Es acá donde entra la importancia de los sujetos en relación con el clásico:
Se usa Antígona de Sófocles para mostrar cómo los clásicos hablan diferente a cada época sin cambiar su texto. Para Hegel representaba el conflicto entre ley divina (enterrar al hermano) y ley humana (decreto de Creonte). Los románticos la leyeron como el individuo contra el Estado tiránico. En el siglo XX, tras las guerras mundiales, se vio como resistencia contra totalitarismos. Hoy se interpreta desde el feminismo - Antígona como mujer que desafía al poder patriarcal. La obra no cambia, pero cada época encuentra en ella respuestas a sus propias preguntas. Los clásicos tocan temas universales (poder, justicia, amor, muerte) que cada generación reinterpreta según sus circunstancias.***
Entonces, como un buen libro, si lo volvemos a leer vamos a descubrir cosas nuevas, pero para esto, lo debemos hacer con una mirada abierta y dejar que el símbolo opere sobre nosotros. Por el momento, el radicalismo se debe - y le queda- la redención (volver a tener, según la etimología de la palabra) con el pueblo. Para redimirse, tiene que haber una caída, y en esa última etapa estamos vagando hace más de 20 años. La UCR sigue esperando a su redentor/a, al héroe o la heroína. Estos, sólo surgen cuando existe la comunidad, ya que de ella salen y es ella quien las demanda. Pero, más allá de la institucionalidad del partido político ¿el radicalismo sigue existiendo como comunidad?
Notas
*Última vez que compitió en elecciones presidenciales sin alianzas.
**El gestor de la primera alianza con el PRO se iría del radicalismo al kirchnerismo años más tarde denunciando una "derechización" del partido.


Fiel creyente de que todas las personas somos intelectuales -como decía Gramsci-, impulso este medio con el fin de generar herramientas para pensar crítica e históricamente. Profesor y Licenciado en Historia. Bostero, fanático de Charly García, Borges y LeBron James.
Pd: no se me ocurrieron descripciones tan buenas como las de mis colegas
