Sindicatos: ¿Qué fue la Ley Mucci?
¿Puede una ley definir la suerte de un gobierno? Este artículo pretende ser el inicio de una serie de escritos que aborden el tema sindical, fundamental para el mundo laboral y objeto de ataques que lo acusan de obstaculizar el desarrollo económico. En los siguientes artículos, examinaremos la veracidad de estos mitos y reflexionaremos sobre su importancia en la relación entre trabajadores, empresarios y el Estado. Para empezar, analizaremos la Ley Mucci: qué fue, por qué no logró ser aprobada y cómo fue recibida por los trabajadores y las burocracias sindicales.
HISTORIA
Rodrigo Gómez
6/4/20247 min read
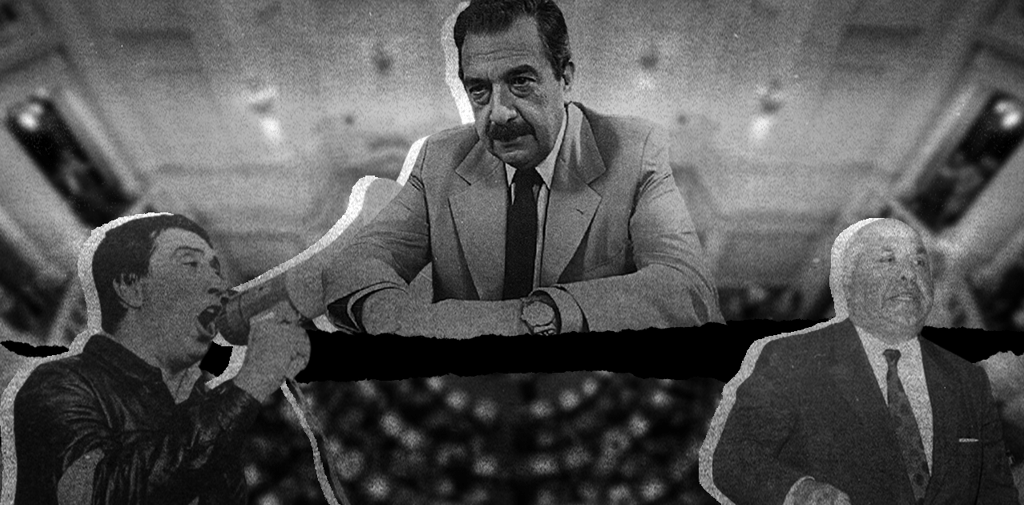
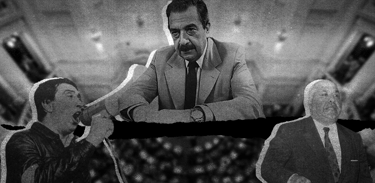
Siete días después de asumir la presidencia en 1983, el presidente Alfonsín envió al Congreso de la Nación un proyecto de Reorganización Sindical conocido como Ley Mucci, en referencia al entonces Ministro de Trabajo. El aspecto sindical fue uno de los más conflictivos para el gobierno radical debido al contexto económico y a que, durante la campaña, el presidente habló de un supuesto pacto entre el gobierno militar y algunos dirigentes sindicales, lo que complicaba aún más la relación.
En principio es importante entender qué planteaba la ley. Para Alfonsín, la democracia debía abarcar todos los aspectos de la vida social y ofrecer soluciones prácticas para los problemas estructurales y cotidianos. Desde esta perspectiva, la democratización de los sindicatos era fundamental para modernizar el trabajo, brindar herramientas a los trabajadores y adaptarse a las nuevas exigencias del capitalismo en reestructuración. La ola democrática estaba en auge, y la ley buscaba cambiar una situación en la que varios sindicatos estaban intervenidos por comisiones nombradas por la Dictadura Militar o tenían dirigentes cuyos mandatos habían sido prorrogados por el gobierno de facto. Algunos aspectos importantes de la ley incluían la incorporación de minorías en la gestión de las organizaciones sindicales, la coordinación de elecciones por parte del Estado a través de la Justicia Electoral (uno de los puntos más controvertidos debido a la intromisión estatal en los sindicatos), la reducción de los mandatos a tres años con posibilidad limitada de reelección, y modificaciones en la administración de las obras sociales por parte de los sindicatos.
Aunque la participación de las minorías debería beneficiar a la mayoría de los trabajadores, la ley enfrentó una gran resistencia de diversos sectores. El principal opositor fue la CGT, que estaba dividida entre la CGT Azopardo y la CGT Brasil, pero que logró unificarse para hacer frente no solo a la ley, sino también para plantear sus reclamos salariales. La izquierda también se opuso, aunque con diferentes niveles de resistencia: algunas organizaciones veían beneficios en la participación de las minorías (acceso a direcciones sindicales), pero cuestionaban que la ley se basaba en la ley de asociaciones profesionales sancionada durante la dictadura militar. Sin embargo, la conflictividad sindical y las acciones emprendidas por los trabajadores de izquierda no respondieron tanto a un rechazo a la ley como sí lo hicieron a demandas relacionadas con salarios, condiciones laborales y despidos. También se planteó que el gobierno quería reemplazar una burocracia con otra que fuera más afín para concretar con éxito las medidas.
Es importante destacar que las prácticas democratizadoras estaban presentes en todos los sectores de la sociedad y los trabajadores no eran ajenos a ellas. Por ende, no existió un gran rechazo al proyecto por parte de los mismos; sí lo hubo del lado de las dirigencias peronistas que movilizaron a sus sindicatos y representantes en el Congreso para protestar contra la ley. El resto de los trabajadores reaccionó con indiferencia debido a que les preocupaban otras demandas más inmediatas referidas a sus condiciones de vida. Con esto, vemos que gran parte de la sociedad observó esta disputa como una pelea entre dirigentes, sin generar grandes movilizaciones a favor o en contra de la misma.
La votación en el Congreso de la Nación
El proyecto fue aprobado sin inconvenientes en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la Unión Cívica Radical contaba con mayoría. Los conflictos principales se dieron en el Senado, donde la rosca y las negociaciones estuvieron a la orden del día hasta segundos antes de la votación.
El 14 de marzo de 1984 empezó a tratarse la ley. La Cámara estaba compuesta por 46 senadores (dos por provincia y dos por la Capital Federal; Tierra del Fuego tuvo carácter provincial recién en 1991). De estos 46, 18 pertenecían a la UCR, 20 al PJ, 2 al Movimiento Popular Neuquino, 2 al Partido Bloquista, 2 al “Pacto Autonomista-Liberal” de Corrientes, 1 al Movimiento de Integración y Desarrollo y 1 al Partido Conservador Popular. Los debates fueron acalorados y en los mismos hubo acusaciones de "burócratas" a los representantes del PJ y "botones" a los representantes de la UCR (aludiendo a la pretensión de que la Justicia regule las elecciones). También existieron debates en torno a modificaciones de artículos e invitaciones a seguir debatiendo el proyecto hasta lograr consenso. Los números nunca estuvieron a favor ni de la UCR ni del PJ; ambos dependían de los bloques provinciales para definir leyes en el Senado. Al estar en el gobierno, corría con ventaja el radicalismo. En este caso, como en otras leyes, la palabra que definió la suerte de la ley fue la del Senador Elías Sapag del MPN. Hasta su posicionamiento, el PJ contaba con 23 votos y la UCR con 22. Si él votaba a favor, había empate y definía el vicepresidente Víctor Martínez. En cambio, si él no lo hacía, la ley era rechazada y la UCR debía entrar en nuevas negociaciones con los sindicatos, enfrentándose ahora a una CGT unificada.
Nadie sabía cómo iba a votar Sapag, incluso el presidente del bloque del PJ, Vicente Saadi, tenía incertidumbre ante el voto del senador neuquino. Debido a esto, el discurso de la bancada del MPN era el que más expectativas generaba. Cabe destacar que la UCR decidió proponer algunas modificaciones sugeridas por el MPN en la ley, pero no logró que se aprobara la propuesta. Elías comenzó su discurso planteando que el MPN creía necesaria la normalización sindical y que por ello intentaron toda la noche acercar posiciones. Sin embargo, al no lograr esto último, la decisión fue votar en contra de la ley bajo el argumento de que el Estado no debe intervenir en las asociaciones y debe dejar que las mismas hagan sus estatutos, elijan a sus dirigentes y ejerzan la administración. El Estado sólo debe ayudar a que se cumplan esos puntos en casos de denuncias, pero no meterse. También alegó que la incorporación de las modificaciones fue tardía y que, en caso de haber escuchado antes o esperado un tiempo más, se hubiesen llegado a consensos. Al finalizar su discurso, ratificó el voto negativo y fue de los pocos discursos que levantó aplausos de otros senadores y de los dirigentes peronistas presentes. La tensión hasta ese momento era enorme; luego de eso, quedaban algunos oradores, pero todos sabían que la cosa ya estaba definida.
La ley no fue aprobada; fueron 24 votos negativos ante 22 positivos. A partir de ese momento, Mucci dejó de ser el Ministro de Trabajo y la UCR tuvo que encarar una nueva estrategia en su relación con el sindicalismo. Relación que ya estaba algo rota debido a la propia ley que proponía normalizar los sindicatos desconfiando de los dirigentes actuales. El camino sin esta aprobación fue mucho más complicado y lo demuestran los paros generales impulsados por la CGT durante el gobierno de Alfonsín.
Que un voto defina la elección da a entender que estuvo muy cerca de ser aprobada. El MPN planteó una falta de diálogo y apuros a la hora de impulsar la ley. Alfonsín quiso aprovechar el envión de las elecciones y aprobar leyes fundamentales para lograr concretar sus ideas. El apuro respondió a ese envión y gracias al mismo también la ley no recibió grandes cuestionamientos de la sociedad. Como sabemos, la relación de Alfonsín con los sindicatos será altamente conflictiva de ahí en más y debido a eso tuvo que cambiar varias veces al Ministro de Trabajo. Por eso, con el diario del lunes, podemos reflexionar y decir que hubiera sido otra la historia si el presidente, antes de plantear la ley, hablaba con alguno de los sectores de esa CGT dividida o pensaba en incorporar puntos propuestos por los bloques provinciales. Desde la silla con la computadora y los libros parece fácil. Lo cierto es que de esa experiencia Alfonsín aprendió y un año después tuvo su revancha en el Senado al aprobar los acuerdos de paz con Chile. También comprendió que muchas cosas le convenía pasar por decreto o que había propuestas de su plataforma que no iba a poder concretar. Junto con esto, los partidos analizaron las dinámicas del Senado y, tomando esta experiencia, lograron que hasta el 2008 (con el famoso voto no positivo de Cobos) no se rechazara otro proyecto enviado por el Ejecutivo en el Senado.
Esta ley es parte de la historia del sindicalismo, es citada siempre que se trate de reformar algo en el mismo y además demuestra la importancia de este actor social en la política. También nos muestra la importancia de la concertación, el diálogo y el consenso para cumplir con determinados objetivos que beneficien a la sociedad. Por último, “el timing”, tiempo, pausas, ritmos o aceleraciones que son fundamentales a la hora de negociar una ley, importa el contenido de la misma, pero también las formas de presentarla y formularla, quizás la lección sirvió al presidente para manejar más esto, adaptarse al juego y dejarnos, a pesar de las derrotas y victorias, una democracia fortalecida.
Fuentes
-Parlamentario.com: La reforma sindical de Alfonsín: la otra ley rechazada. Disponible en :https://www.parlamentario.com/2008/08/23/la-reforma-sindical-de-alfonsin-la-otra-ley-rechazada/
Bibliografía
-Schneider, A (2018). Trabajadores en la historia argentina reciente: reestructuración, transformación y lucha


Soy profesor de historia (si saben de alguna vacante, llámenme), estoy intentando ser licenciado y soy papá de dos perritas. Soy hincha fanático de San Lorenzo y, obviamente, amo a Messi (ojalá estés leyendo esto, Messi). Pueden escucharme en "Con El Diario del Lunes", un podcast tan bueno como intermitente que hacemos con amigos, donde hablamos de varios temas.
